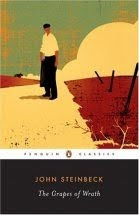Mi vida – como artista, por lo menos – puede ser proyectada en un gráfico con la misma precisión que una fiebre, registrándose altos y bajos, ciclos específicamente definidos.
Comencé a escribir a los ocho años, inesperadamente, sin la inspiración de un modelo. No conocía a nadie que escribiera. En realidad, apenas si conocía a alguien que leyera. El hecho era que sólo cuatro cosas me interesaban: leer, ir al cine, zapatear y dibujar. Luego, un día, empecé a escribir, sin saber que me había encadenado, de por vida, a un amo noble pero despiadado. Cuando Dios nos ofrece un don, al mismo tiempo nos entrega un látigo, y éste sólo tiene por finalidad la autoflagelación.
Pero, naturalmente, yo no lo sabía. Yo escribía historias de aventuras, novelas policiales, escenas cómicas, cuentos que me había narrado ex esclavos y veteranos de la Guerra Civil. Me divertía muchísimo, al principio. Dejé de divertirme cuando descubrí la diferencia entre escribir bien y mal, y luego hice un descubrimiento más alarmante aún: la diferencia entre escribir bien y el verdadero arte. Una diferencia sutil, pero feroz. Después de eso, cayó el látigo.
Así como algunas personas practicaban el piano o el violín cuatro y cinco horas diarias, yo practicaba con mis lapiceras y papeles. Sin embargo, no mostraba a nadie lo que hacía. Si alguien me preguntaba en qué estaba ocupado todo ese tiempo, les decía que con mis tareas escolares. En realidad, nunca hacía tareas escolares. Las literarias me mantenían totalmente ocupado: se trataba de mi aprendizaje en el altar de la técnica, del oficio, de las endiabladas complicaciones de la división en párrafos, la puntuación, el empleo del diálogo, para no mencionar el gran diseño total, el gran arco que exige comienzo, medio y final. Había que aprender, y de tantas fuentes: no sólo de los libros, sino de la música, de la pintura, de la mera observación cotidiana.
En realidad, lo más interesante que escribí en ese tiempo fueron las simples observaciones cotidianas que asentaba en mi diario. Descripciones de un vecino. Largas transcripciones literales de conversaciones oídas. Chismes locales. Un tipo de reportaje, un estilo de “ver” y “oir” que más adelante influiría seriamente en mí, aunque entonces no me daba cuenta, pues todo lo “formal” que escribía, lo que pulía y pasaba cuidadosamente a máquina, era más o menos ficticio.
Ya a los diecisiete años era un escritor consumado. De ser pianista, ese hubiera sido el momento propicio para el primer concierto en público. Siendo escritor, decidí que era el momento de publicar. Envié cuentos a las principales publicaciones literarias y a las revistas de distribución nacional, que en aquellos días publicaban los cuentos de mayor “calidad”, como Story, The New Yorker, Harper’s Bazaar, Mademoiselle, Harper’s, Atlantic Monthly. Mis cuentos aparecieron, puntualmente, en las mismas.
Luego, en 1948, publiqué una novela: Otras voces, otros ámbitos. Fue bien recibida por la crítica y resultó un best seller. También, debido a una exótica fotografía de su autor en la contratapa, fue el comienzo de una cierta notoriedad que me ha perseguido todos estos años. En realidad, muchas personas han atribuido el éxito comercial de la novela a la foto. Otros restaron importancia al libro, como si se tratara de un extraño accidente: “Sorprendente que alguien tan joven pueda escribir tan bien”. ¿Sorprendente? ¡Sólo hacía catorce años que escribía, día tras día! En general, la novela fue una conclusión satisfactoria del primer ciclo de mi desarrollo.
Una novela corta, Desayuno en Tiffany’s, concluyó el segundo ciclo en 1958. Durante diez años experimenté con casi todos los estilos y formas literarios, intentando dominar una variedad de técnicas, lograr un virtuosismo tan fuerte y flexible como la red de un pescador. Por supuesto, fracasé en varias de las áreas que ensayé, pero es verdad que uno aprende más del fracaso que del éxito. Así fue en mi caso, y más adelante pude aplicar con gran provecho lo que aprendí. De todos modos, durante esa década de exploración escribí colecciones de cuentos cortos (Un árbol nocturno, Recuerdo de Navidad), ensayos y retratos (Color local, Observaciones, la obra contenida en Los perros ladran), obras de teatro (El arpa de hierba, Casa de flores), libretos para películas (Beat the Devil, The Innocents), y una enormidad de reportajes, la mayoría para The New Yorker.
En realidad, desde el punto de vista de mi destino creativo, lo más interesante que hice durante toda esta segunda fase apareció primero en The New Yorker como una serie de artículos, y posteriormente en un libro titulado Se oyen las musas. El tema era el primer intercambio cultural entre la Unión Soviética y los Estados Unidos: una gira hecha por Rusia, en 1955, por una serie de negros norteamericanos que representaban Porgy and Bess. Concebí toda la aventura como una breve novela cómica “verídica”, la primera de todas.
Unos años antes, Lillian Ross había publicado Picture, su historia de la filmación de una película, The Red Badge of Corage. Con sus rápidos cortes, las escenas retrospectivas o anticipatorios, era, en sí, como una película, y mientras la leía me preguntaba qué pasaría si la autora abandonara su dura disciplina lineal de reportaje directo y tratara el material como su fuera una novela: ¿ganaría o perdería el libro? Decidí ver qué pasaba, cuando se me presentara el tema apropiado. Porgy and Bess en Rusia, en pleno invierno, me pareció apropiado.
Se oyen las musas recibió críticas excelentes; incluso fue elogiada por medios generalmente poco benévolos conmigo. Aun así, no llamó especialmente la atención, y las ventas fueron moderadas. Sin embargo, el libro fue un acontecimiento importante para mí: mientras lo escribía, me di cuenta de que podría haber hallado solución a lo que siempre había sido mi mayor dilema creativo.
Desde hacía muchos años me sentía atraído hacia el periodismo como una forma de arte en sí mismo, por dos razones: primero, porque me parecía que nada verdaderamente innovador se había producido en la prosa, o en la literatura en general, desde la década de 1920, y segundo porque el periodismo como arte era casi terreno virgen, por la sencilla razón de que muy pocos escritores se dedicaban al periodismo y, cuando lo hacían, escribían ensayos de viaje o autobiografías. Se oyen las musas me hizo pensar de una manera totalmente distinta. Yo quería escribir una novela periodística, algo en mayor escala que tuviera la verosimilitud de los hechos reales, la cualidad de inmediato de una película cinematográfica, la profundidad y libertad de la prosa y la precisión de la poesía.
Sólo en 1959 un misterioso instinto dirigió mis pasos hacia el tema –un oscuro caso de asesinato en una región aislada de Kansas- y finalmente, en 1996, pude publicar el resultado: A sangre fría.
En un cuento de Henry James, creo que The Middle Years, el protagonista, que es un escritor en las sombras de la madurez, se lamenta: “Vivimos en la oscuridad, hacemos lo que podemos; el resto es la locura del arte”. Dice esto, más o menos. De todos modos, James habla con toda franqueza, nos dice la verdad. Lo más oscuro de la oscuridad, lo peor de la locura, es el inexorable riesgo que entraña. Los escritores, al menos los que están dispuestos a correr verdaderos riesgos, los que se aventuran a todo, tienen mucho en común con otra raza de solitarios: los que se ganan la vida jugando al billar y a los naipes. Muchos pensaron que estaba loco al pasar seis años recorriendo las llanuras de Kansas; otros rechazaron mi concepción de la “novela verídica”, decretándola indigna de un escritor “serio”. Norman Mailer la describió como “un fracaso de la imaginación”, queriendo decir, supongo, que un novelista debería escribir sobre algo imaginario y no sobre algo real.
Sí, fue como jugar al poker con apuestas altísimas. Durante seis largos años, en que sentí los nervios desquiciados, no supe si tenía o no un libro. Fueron largos veranos y helados inviernos, pero y seguía firme ante la mesa de juego, jugando la mano lo mejor posible. Luego, resultó que sí tenía un libro. Varios críticos se quejaron que “la novela no ficticia” era un término para llamar la atención, un fraude, y que no había nada de nuevo ni original en lo que yo había hecho. Otros, sin embargo, opinaron de manera distinta. Se dieron cuenta del valor de mi experimento y pronto lo pusieron en práctica. Nadie fue más rápido que Norman Mailer, que ganó mucho dinero y obtuvo muchos premios con sus novelas no ficticias (Los Ejércitos de la Noche, Of a Fire on the Moon, La Canción del Verdugo), si bien ha tenido mucho cuidado en no describirlas nunca como “novelas verídicas”. No importa: es un buen escritor y un gran tipo, y estoy agradecido por haber podido hacerle un pequeño favor.
La zigzagueante línea en el gráfico de mi reputación como escritor alcanzó una altura saludable, y allí la dejé un tiempo antes de pasar a mi cuarto ciclo, que supongo será el último. Durante cuatro años, aproximadamente entre 1968 y 1972, me dediqué a leer, seleccionar, corregir y clasificar mis propias cartas, las de otras personas, mis diarios (que contienen descripciones detalladas de cientos de escenas y conversaciones) correspondientes al período 1943-1965. Tenía la intención de utilizar gran parte de ese material en un libro que planeaba desde hacía años: una variante de la novela verídica. Lo titulé Answered Prayers (Plegarias escuchadas), que es una cita de Santa Teresa, quien dijo: “Se derraman más lágrimas por plegarias escuchadas que no escuchadas”. Comencé a trabajar en este libro en 1972, escribiendo primero el último capítulo (siempre es bueno saber adónde va uno). Luego escribí el primero, “Monstruos no malcriados”, después el quinto, “Un severo insulto al cerebro”, a continuación el séptimo, “La côte basque”. Proseguí de esta forma, escribiendo distintos capítulos fuera de secuencia. Pude hacerlo porque el argumento –o argumentos, más bien- eran verídicos, y todos los personajes, reales. No era difícil recordarlo todo, pues no había inventado nada. Sin embargo, no fue mi intención escribir un roman à clef, ese género en que los hechos se disfrazan de ficción. Mis intenciones eran lo opuesto: quitar los disfraces, no fabricarlos.
En 1975 y 1976 publiqué cuatro capítulos del libro en la revista Esquire. Esto enojo en ciertos círculos, en los que se tuvo la sensación de que yo estaba traicionando confidencias, maltratando a amigos y / o a enemigos. No quiero discutir esto; se trata de política social y no de mérito artístico. Diré solamente que todo lo que tiene el escritor para trabajar es el material que ha reunido como resultado de su propio esfuerzo y de sus observaciones, y no se le puede negar el derecho de usarlo. Se podrá condenar su uso, pero no negárselo.
No obstante, interrumpí Answered Prayers en setiembre de 1977, hecho que nada tuvo que ver con la reacción pública recibida por las partes ya publicadas. La interrupción se debió a que yo estaba pasando un momento terrible: atravesaba una crisis creativa y personal al mismo tiempo. Como la faz personal no estaba relacionada, excepto muy tangencialmente, con la creativa, sólo es necesario referirme al caos creativo.
A pesar de que fue un verdadero tormento, ahora me alegro de que haya ocurrido. Después de todo, alteró mi concepción total de la literatura, mi actitud hacia el arte, la vida, el equilibrio entre ambos y mi comprensión de la diferencia entre lo verdadero y lo realmente verdadero.
Por empezar, creo que la mayoría de los escritores, incluso los mejores, recargan las tintas. Yo prefiero aligerarlas, usar un estilo simple y cristalino como un arroyo de campo. Descubrí que mi estilo se volvía demasiado denso, que me llevaba tres páginas conseguir efectos que debería lograr en un solo párrafo. Volví a leer y a releer todo lo que había escrito en Answered Prayers, y empecé a tener dudas, no acerca del material o de mi enfoque, sino de la textura del estilo. Releí A sangre fría y tuve la misma reacción: en muchas partes el estilo no era tan bueno como debería ser, y no liberaba todo el potencial. Lentamente, con una alarma que iba en aumento, volví a leer que nunca, ni una sola vez en mi carrera de escritor, había explotado toda la energía ni toda la excitación estética contenidas en el material. Me di cuenta de que, hasta en las mejores partes, trabajaba con la mitad, e incluso un tercio, de las posibilidades que tenía. ¿Por qué?
La respuesta, que me fue revelada después de meses de meditación, era sencilla pero no muy satisfactoria. No hizo nada, por cierto, para disminuir mi depresión. Por el contrario, la empeoró. La respuesta creaba un problema aparentemente insoluble y, si no podía solucionarlo, mejor era dejar de escribir. El problema era el siguiente: ¿cómo puede un escritor combinar con buen resultado dentro de una sola forma –digamos el cuento- todo lo que sabe de todas las otras formas literarias? Pues a esto se debía el que mi obra estuviera, a menudo, iluminada insuficientemente: el voltaje existía, pero al restringirme a las técnicas de la forma en la que escribía en ese momento, no utilizaba todo lo que sabía del arte de escribir, todo lo que había aprendido de libretos, obras de teatro, reportajes, poesías, cuentos, nouvelles, novelas. Un escritor debía tener a su disposición, sobre su paleta, todos los colores, todas las habilidades para poderlos combinar y, cuando fuera apropiado, aplicar simultáneamente. La pregunta era: ¿cómo?
Retomé Answered Prayers. Descarté un capítulo y volví a escribir tros dos. Mejor, decididamente, mucho mejor. Pero la verdad era que debía volver al jardín de infantes. Allí estaba, otra vez, frente a una mesa de juego, aunque excitado, pues me sentía iluminado por un sol invisible. Aun así, mis primeros experimentos fueron torpes. Me veía como a un niño con una caja de lápices de colores.
Desde el punto de vista técnico, la mayor dificultad que tuve al escribir A sangre fría fue no participar. Por lo general, el periodista tiene que entrar en la obra como personaje, como observador testigo, si es que quiere mantener el libro dentro del plano de lo verosímil. Yo sentía que era esencial, para el tono aparentemente objetivo del libro, que el autor permaneciera ausente. En realidad, en todos mis reportajes, siempre intenté mantenerme lo más invisible que fuera posible.
Ahora, sin embargo, me coloqué en el centro del escenario y empecé a reconstruir, de una manera severa y mínima, conversaciones cotidianas con personas comunes: el encargado de mi edificio, un masajista en el gimnasio, un viejo compañero de escuela, mi dentista. Después de escribir cientos de páginas sencillas, llegué a conseguir un estilo. Había descubierto un marco dentro del cual podía asimilar todo lo que sabía del arte de escribir.
Más tarde, utilizando una versión modificada de esta técnica, escribí una nouvelle verídica (Féretros tallados a mano) y una cantidad de cuentos. El resultado es el presente volumen, Música para camaleones.
¿Cómo ha afectado todo esto al resto de mi obra en preparación, Answered Prayers? Considerablemente. Mientras tanto, heme aquí solo, sumido en mi oscura locura, completamente solo con mi mazo de naipes y, por supuesto, con el látigo que Dios me dio.
CAPOTE, Truman, Prefacio de Música para camaleones, RBA Editores, Barcelona, 1994, pág. 5.